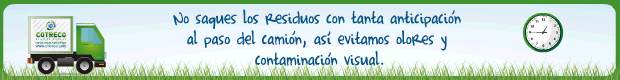De la revolución rusa a la caída del muro de Berlín
Publicado: 12/11/2017 // Comentarios: 0Por Claudio Fantini. En un puñado de días, se conmemoraron los 100 años de la revolución bolchevique (25 de octubre de 1917) y la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989). Una coincidencia reveladora por tratarse de acontecimientos que marcan el principio y el final de un mismo fenómeno histórico: el totalitarismo marxista-leninista en la Europa Central y Eurasia. Repasemos de qué se trata.

Putin quiere recrear el imperio ruso, que se desmoronó desde 1989 | Foto: archivo Turello.com.ar
Hace un siglo, la facción más radical del movimiento político que había derribado al zar Romanov y la monarquía rusa, daba el golpe de mano que desplazaba al ala moderada.
León Trotski planificó y dirigió el asalto del poder por parte de los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, el máximo ideólogo de los comunistas de Rusia.
Tras la caída del último zar, los mencheviques -que respondían a Alexander Kerenski- encabezaron el gobierno interino y organizaban las primeras elecciones plurales y libres de la historia. En las urnas, los bolcheviques, que eran la facción minoritaria, habrían quedado fuera del nuevo gobierno.
Por esa razón Lenin proclamó “todo el poder a los soviets”, que eran consejos de trabajadores que se multiplicaron en todos los órdenes de la producción y que respondían a los bolcheviques.
Mientras Lenin vivió, todo el poder estuvo en los soviets, pero ni bien murió quien ya había creado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), todo el poder se concentró en una burocracia que construyó velozmente un sistema totalitario.
Stalin fue el más sangriento y brutal de los dictadores soviéticos, pero no fue el único dictador. La muerte del tirano georgiano y la consiguiente “desestalinización” que puso en marcha su sucesor, Nikita Jrushev, no desmantelaron el totalitarismo imperante, que tras la segunda Guerra Mundial -Tratado de Yalta mediante- se había apropiado de los países centroeuropeos, a los que controló mediante el Pacto de Varsovia.
Más allá del discurso ideológico, estaba la implacable realidad: la URSS creció y se hizo potencia mediante la explotación despiadada de millones de rusos. Sus víctimas fatales también fueron millones de rusos, más los cientos de miles que murieron en intentos de democratización en Polonia, la ex República Democrática Alemana (oriental), Hungría y Checoslovaquia.
La economía de planificación centralizada terminó desplomándose. No pudo vencer la energía productiva y los niveles de vida de las democracias desarrolladas en Occidente.
El símbolo final de esa derrota fue, precisamente, la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Fue derribado por quienes, según el relato marxista-leninista describía como «el hombre nuevo», que había sido liberado del yugo capitalista por la revolución ocurrida en Rusia.
El final del totalitarismo que comenzó a gestarse hace exactamente un siglo, fue también la consecuencia de la Glasnost (transparencia) y la Perestroika (reforma), procesos democratizadores impulsados por el primer líder soviético nacido después de la revolución bolchevique de 1917, Mijaíl Gorbachov.