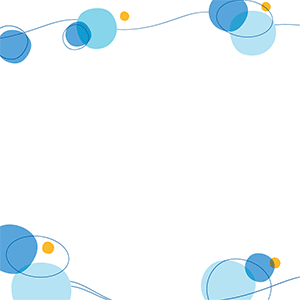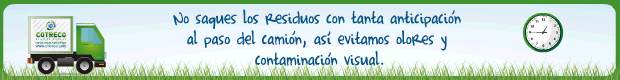▼ El Semáforo
▼ Ranking
Irán, Israel y el peligro de una conflagración global
Por Claudio Fantini. Quizá nunca se sepa con exactitud la magnitud de los daños causados por el...
Autocity refuerza liderazgo con nuevo salón usados y concesionario VW
El Grupo Autocity concretó en los últimos meses dos hechos que ratifican su liderazgo en la...
Jubilaciones 2024: ¿Cómo se pagan los aumentos en abril, mayo, junio y julio?
Mientras se debate en el Congreso cómo deberían actualizarse las jubilaciones y pensiones, el...
Ahora, los ganadores son senadores y gobernadores
Por Juan Turello. El duro ajuste de Javier Milei incluye a muy pocos ganadores, aunque en las...
Cavallo habla de "estanflación" y de su posible candidatura
Domingo Cavallo está en Córdoba, donde dice que "estudia" y se reúne con amigos, a muchos de los...
¿Qué hay detrás del juego?
En los últimos días Google ha utilizado sus famosos Doodles, con una serie de juegos vinculados a...
¿Por qué Petrone atacó a De la Sota?
El duro ataque del empresario Jorge Petrone, dueño de Gama (una de las mayores desarrollistas de...
El primer tuit, la aplicación mobile y el escudo del Papa
El domingo pasado, desde la cuenta @Pontifex_es, se publicó el primer tuit del papa Francisco,...
Presentación y brindis por un exitoso 2013
Durante un acto realizado en la sede de la Fundación OSDE, en la ciudad de Córdoba, realizamos la...
Suscribite al canal de Los Turello.
Luces y sombras en un país asomado al abismo
Publicado: 04/09/2022 // Comentarios: 0Por Claudio Fantini. Tras el repudiable fallido ataque contra Cristina Kirchner, resulta desolador que hubiera en el país muchos lanzando el dedo acusador y apuntando su furia a destinatarios con nombre y apellido, mientras, otros hablaban de “montaje” y “pantomima” para victimizar a la vicepresidenta. Como si no se dieran cuenta que el momento actual exige otra actitud.

Luis D´Elía, quien presentó una “lista negra” de supuestos instigadores del intento de magnicidio, fue uno de los tantos exponentes de la insensatez oficialista.
También los hubo lado opositor, al afirmar que todo era una escenificación, cuando se necesitaban mensajes y reflexiones llamando al equilibrio y la moderación.
El momento reclamaba una postal, como la de Raúl Alfonsín con Antonio Cafiero, en aquella Pascua ensombrecida por los carapintadas,
Alberto Fernández prefirió aparecer solo para hablar del dramático momento.
Un país al borde del abismo
Al filo de la medianoche, Alberto Fernández habló en un tono adecuado al país, que quedó asomado a un oscuro abismo.
Pero su error fue señalar la infección de violencia verbal y gestual solo de un sector de la grieta, como si en el borde propio no hubiese también artillería cargada de aborrecimiento por “el otro”.
Es necesario entender que la crítica y los cuestionamientos son imprescindibles en la democracia, pero deben transitar por argumentaciones y explicación, no por insultos y adjetivaciones descalificadoras.
Pero también hubo reacciones racionales y sensatas. La escritora Claudia Piñeiro escribió en las redes, con lucidez y honestidad intelectual, que “deberíamos reflexionar cada uno y cada una acerca de si, con alguna actitud fomentamos el odio, aun sin pretenderlo, y modificar eso”.

Los magnicidios pueden desatar devastaciones
El ejemplo más elocuente de los magnicidios que pueden desatar devastaciones es el asesinato en Sarajevo del archiduque austro-húngaro Francisco Fernando, que derivó en la Primera Guerra Mundial.
Si la pistola situada a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta argentina hubiera disparado la bala que no llegó a la recámara, el país se hubiera hundido durante décadas en la violencia política.
La historia muestra también que los intentos de magnicidio favorecen a quien anhela destruir el aspirante a magnicida.
Quien envenenó al líder antiruso Víktor Yúshenko multiplicó el caudal de votos que lo convirtió en presidente de Ucrania en 2005.
El lunático que apuñaló a Jair Bolsonaro, en un acto electoral en Minas Gerais, hizo que el líder ultraderechista perdiera sangre, pero ganara montañas de votos para llegar a la presidencia de Brasil.
¿Favorece a Cristina Kirchner?
El fallido magnicidio de Recoleta le hizo un favor político inmenso a Cristina Kirchner, a quien ahora la envuelve la solidaridad social, en un momento en el que necesitaba precisamente eso.
¿Todo fue un montaje para beneficiar a Cristina? No. Esa es una afirmación que sólo exhibe irresponsabilidad y negligencia, cuando aún no se sabe con certeza los móviles y características del atentado.
Los argentinos llevan años naturalizando en el país una retórica de desprecio político y social.
Los discursos cargados de adjetivos de grueso calibre para destruir la imagen del “enemigo” político, llevan tiempo siendo el modo operativo de dirigentes y formadores de opinión.
Los pocos centímetros entre la pistola magnicida y el rostro de la vicepresidenta muestra la distancia entre la violencia verbal y la violencia política, que puede hacer correr ríos de sangre.
- Lea también: 28/8/22 | Alberto Fernández y la gravedad de lo que dijo sobre Nisman